Buscar
Un país llamado México
Edición N° 134

Noviembre 2014
Revista bimensual
Comprar edición impresaSumario
- Pensando a Eva
- La policía es el Estado
- Por qué Eva
- 14 hipótesis de trabajo en torno a Eva Perón
- "Había una cuestión artesanal y pasional en nuestra militancia"
- "Venimos de algún lugar perdido y milenario"
- Kevin, una herida abierta
- Una estaca tupamara
- Un país llamado México
- "No existe escritura sin memoria"
- Una voz saharaui en Buenos Aires
- ¿Un país sin ejército?
- Se juega como se escribe
Compartir Articulo

Los ochenta
Corría el año 1983, yo tenía escasos cuatro años cuando mis viejos me inscribieron en un club de fútbol. Fue, entre tantas, una de esas decisiones que toman los viejos por uno antes de que uno pueda tomarlas por sí mismo. Era un campeonato de 20 equipos que se jugaba los sábados y donde los padres depositaban todas sus esperanzas de tener un hijo futbolista, y vivían en carne propia cada partido mientras nosotros, con 4 y 5 años, no entendíamos nada de lo que ahí estaba pasando. Había, eso sí, una enorme pelota de plástico rojo que nos llegaba hasta las rodillas, tras la cual corríamos todos los nenes al unísono, cual enjambres tras la flor.
Ese club no era un club cualquiera, era, dicen por ahí y parece cierto, el club más grande del mundo. En México las cosas grandes suelen ser las más grandes del mundo, siempre compitiendo con Brasil, China y, en ese entonces, con la URSS. Ese club era el club de fútbol de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estaba dentro de una cosa llamada Ciudad Universitaria que, a diferencia de otras ciudades llamadas universitarias era, como su nombre lo indica, una ciudad. Por su interior pasaban calles, avenidas, centenas de parques, de edificios donde vivían los docentes y no tanto, centenas de enormes facultades, la famosa biblioteca con el mural más grande de la tierra, centenas de canchas, canchitas y canchotas de entrenamiento y un estadio de fútbol, cede de las Olimpiadas de 1968, con capacidad para 90 mil personas y decorado en todo su exterior por un mural en relieve con grandes piedras, realizado por un tal Diego Rivera. En suma, una locura.
Esa universidad tiene, entre tantas cosas, un equipo en primera división llamado los Pumas de la UNAM, del cual, y como es obvio, a los pocos años de edad yo ya era un hincha fanático y demente. En ese club nací, me crié y crecí. A los 12 años, hace más de 23, me fui de México porque mis viejos eran ella chilena y él argentino, y volvían a Chile porque la dictadura de Pinochet había terminado. Me fui de México, me alejé de los Pumas, y quedé, por el resto de los días, huérfano de equipo. Un desarraigado del fútbol, podríamos decir.
Los noventa
México, uno de los países más violentos de la tierra, no tiene violencia en el fútbol. Ir a la cancha está mucho más cerca del chiquitibum y del paseo dominguero, que del dale campeón y del ritual dominical argentino. La estrofa entera que cantan los mexicanos, aunque ustedes no lo crean y parezca provenir de la imaginación del Chavo del Ocho, Quico y la Chilindrina, es así: "Chiquitibum a la bim bom ba, a la bio, a la bao, a la bim bom ba. México, México, rarara". En fin. Para muestra un botón. La cultura futbolística entre un país y otro es tan pero tan diferente, que no hay similitud alguna. El dominical salta sin parar en el tablón, brazo en alto y voz de multitud, al calor del la bengala, el humo, y el porrito en combustión, mientras le asegura, en verso y rima, la muerte al oponente. El dominguero, en cambio, sentadito en su asiento se come la torta de jamón o el taquito de güitlacoche, todo bien sabroso y bien picoso, bien panzón y bien morocho, entre la familia extensa y sentada, una hija de 6 años en cada pierna que se comen sus paletas de limón, cada una de las cuales hincha por un equipo distinto. Mientras al dominical se le va la vida en el resultado, el dominguero ni mira el partido, y se toma la cerveza bien fría, para pasar el picor y sonreírle, calmo y armónico, al dios de la pachorra, al ritmo borracho y desinflado del chititibum. Por poner un ejemplo que ilustre, en el estadio del Toluca, una ciudad cercana a la ciudad de México, hay ley seca antes de los partidos, pero adentro del estadio se vende todo el alcohol que afuera se prohíbe. La fiesta es total, los borrachos copan las gradas y el partido... el partido no importa tanto. Otro mundo.
A pesar de ciertas cuestiones lamentables, como el hecho de que yo para los mexicanos era argentino, por una simple cuestión de piel, y en las canchas me decían pinche argentino puto, o que, por ejemplo, nunca supe jugar bien a la pelota porque creía que ser hijo de argentino bastaba para ser un buen diez, y era mentira, el resto de las cosas salieron bastante bien. Todo eso fue en un mundo tan lejano que ya no sé si fue real o me lo invento, pero tenía varias particularidades más que hoy, creo, merecen ser recordadas. Si ya México era un mundo aparte, los Pumas eran un mundo aparte de ese mundo aparte.
En el equipo de los Pumas jugaban sólo jugadores salidos del club, salvo un pequeño porcentaje de extranjeros, uno o dos, en un país donde la mitad del plantel es de afuera. Hasta entrada la década de 1990, el equipo era el más joven de todos, los sueldos de los jugadores eran considerablemente menores que los del resto de los equipos -menos de la mitad, por ejemplo-, las camisetas del equipo no tenían marca, las fabricaba una pequeña textil de la universalidad, y tampoco tenían auspiciante. Durante todos esos años, tuvo nada más que un dibujo de un puma con estética azteca en el centro de la camiseta. Otro planeta.
(La nota completa en Sudestada N° 134 - noviembre de 2014)
Comentarios
Simón Kemplerer
Otros articulos de esta edición
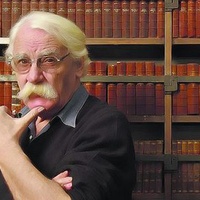 David Viñas
David Viñas
14 hipótesis de trabajo en torno a Eva Perón
"Tradicionalmente la izquierda argentina incurrió en un sectarismo que la alejó de los procesos populares. Por un movimiento pendular -atiborrado ...
 Costa Rica
Costa Rica
¿Un país sin ejército?
Enclave estratégico para Estados Unidos desde que Centroamérica comenzó a irradiar la amenaza revolucionaria en los setenta, hoy Costa Rica ...
 Entrevista con Gabo Ferro y Luciana Jury
Entrevista con Gabo Ferro y Luciana Jury
"Venimos de algún lugar perdido y milenario"
Gabo Ferro y Luciana Jury son dos voces en espejo. El cantautor, historiador y poeta halló junto a la voz ...
 Hernán López Echagüe
Hernán López Echagüe
"Había una cuestión artesanal y pasional en nuestra militancia"
Apelando a la memoria emotiva como herramienta, el periodista Hernán López Echagüe construye, a partir de su libro Pibes. Memorias ...
 Editorial 1
Editorial 1
La policía es el Estado
 Deporte y literatura
Deporte y literatura
Se juega como se escribe
Un libro de Ariel Scher, Contar el juego. Literatura y deporte en la Argentina, es la oportunidad perfecta para hurgar ...










