Buscar
El gimnasio
Cuando era chico casi no había gimnasios. Había parques abiertos, clubes de barrio, patios de escuelas, canchas de fútbol improvisadas.
Edición N° 126

Marzo 2014
Revista bimensual
Comprar edición impresaSumario
- La larga sombra de Pablo Escobar
- Valer la pena
- Gajes de un (muy serio) capitalismo
- Narcos azules
- "Escribir una novela es meterse en un quilombo"
- Voces de un tiempo de resistencia
- Maldición, fue una noche hermosa
- El gimnasio
- Una flor anarquista
- Una cicatriz en Guatemala
Compartir Articulo

Cuando era chico casi no había gimnasios. Había parques abiertos, clubes de barrio, patios de escuelas, canchas de fútbol improvisadas. Pero gimnasios, poco y nada. Algunos de artes marciales, otros de musculación. No más. Recuerdo el de Mister Chile, situado en la calle Carlos Pellegrini, a unos metros del Obelisco. Tenía fotos de su dueño en las vidrieras del local, el hombre con medallas colgadas en el pecho y músculos vigorosos y relucientes. Para los niños era muy seductor ver esas fotos. Porque eran como fotos de Superman o de El hombre de acero, pero de gente real. Invencibles de acá, en la Argentina, al lado del Obelisco.
Ahora pienso que los músculos grandes son relativos a la infancia. Sólo en la infancia hay hombres invencibles. El Caballero Rojo de Titanes en el ring para mí era invencible. Nunca se sacaba la máscara; su identidad era un secreto. Mi mamá me había regalado la máscara del Caballero Rojo. Cuando salía con ella me la ponía, y realmente creía que era invencible. Un martes a la mañana la acompañé a la panadería de Yolli, en Rondeau y Avenida La Plata (Yolli era una morocha descomunal, alta, con dos tetas enormes y una boca con sabor a merengue; con cinco años, ella era mi primera sublimación del Edipo). Llegamos en el momento en el que un hombre bajaba una bolsa de harina de un camión. Yo lo miré y pensé que también podía hacerlo. Tenía puesta la máscara y era invencible. Me pidió que lo ayudara a correr la bolsa; la miré a Yolli con displicencia de hombre poderoso, agarré la bolsa con toda mi fuerza y la corrimos juntos. Me agradeció y después vino lo peor: me dijo que él era el verdadero Caballero Rojo. Yo no le creí hasta que me mostró una herida que tenía en la frente, que se la había hecho peleando contra la Momia en la pelea del sábado anterior. Eso era verdad, la Momia lo había tirado del ring y el Caballero Rojo se había golpeado la cabeza y no pudo seguir peleando. Yolli le confirmó a mi mamá que era verdad y ella me lo dijo a mí. Era el fin de la metafísica, la caída de los grandes relatos. En el baño de mi casa, delante del espejo, solo, con dolor y mucha rabia, me saqué la máscara y nunca más me la puse.
Igual, la idea de los invencibles me siguió por mucho tiempo. En cierta medida, hasta ahora, aunque ya no sólo con músculos brillosos sino también con otras dotes: Telch, Monzón, John Lennon, Robert Plant, Nietzsche, Spinetta, Mike Tyson, Gauguin, Evita, Maradona, Beethoven, Borges, Favio, Piazzolla y ahora Foucault, más o menos en ese orden cronológico, me parecieron invencibles.
Así como los músculos son relativos a la infancia, los gimnasios actuales también lo son. Bicicletas que no van a ningún lado; cintas que tampoco conducen a ninguna parte, donde la gente camina o corre a la manera de los hamsters en sus jaulas; escaladores que jamás ascienden; remos sin agua y sin desplazamientos: sólo una psicología infantil puede concebir que allí hay un orden de sentido verdadero. Incluso, en el gimnasio al que voy en Ezeiza, ofrecen una cama solar en una habitación cerrada situada en el sótano. Algo realmente fantasioso después de Copérnico.
El gimnasio está ubicado sobre la ruta, donde termina Ezeiza y empieza Esteban Echeverría, cerca de los countries. No voy a detenerme en ellos, porque su geografía de acumulación económica y espasmo existencial es harto conocida. Sí quisiera destacar una característica común para quienes los habitan: se trata, sin dudas, de gente que tiene miedo; a sufrir, a que los asalten, a una enfermedad, a que otros quieran lo que es de ellos. O tiene miedo o le parece que tiene que tener miedo. Para el caso es lo mismo. Un gesto de nuestra época que hace que todo lo otro sea una amenaza.
(La nota completa en Sudestada N° 126 - marzo 2014)
Comentarios
Gustavo Varela
Otros articulos de esta edición
 Malditos: Soledad Rosas
Malditos: Soledad Rosas
Una flor anarquista
Los rasgos de su cara son duros; la comisura de los labios hacia abajo, el cabello rapado, los ojos fijos ...
 Nota de tapa
Nota de tapa
La larga sombra de Pablo Escobar
Partió en dos la historia de Colombia. Hasta hoy, los humildes lo veneran y los poderosos lo demonizan. Surgió de ...
 La obra de Eduardo Santellán y el show del Indio
La obra de Eduardo Santellán y el show del Indio
Maldición, fue una noche hermosa
Dos artistas fusionan su arte en una noche inolvidable. Los dibujos de Eduardo Santellán trazan formas a las melodías que ...
 Dossier: Gelman inédito
Dossier: Gelman inédito
Valer la pena
Un poema desconocido de Juan Gelman es, a la vez, una pista y una huella para dar con el rastro ...
 Editorial 1
Editorial 1
Gajes de un (muy serio) capitalismo
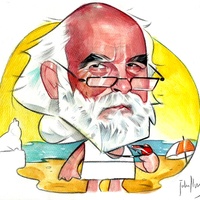 Entrevista con Juan Sasturain
Entrevista con Juan Sasturain
"Escribir una novela es meterse en un quilombo"
El enigma de un bañero legendario que una tarde se pierde en las aguas marplatenses le permite a Juan Sasturain ...










